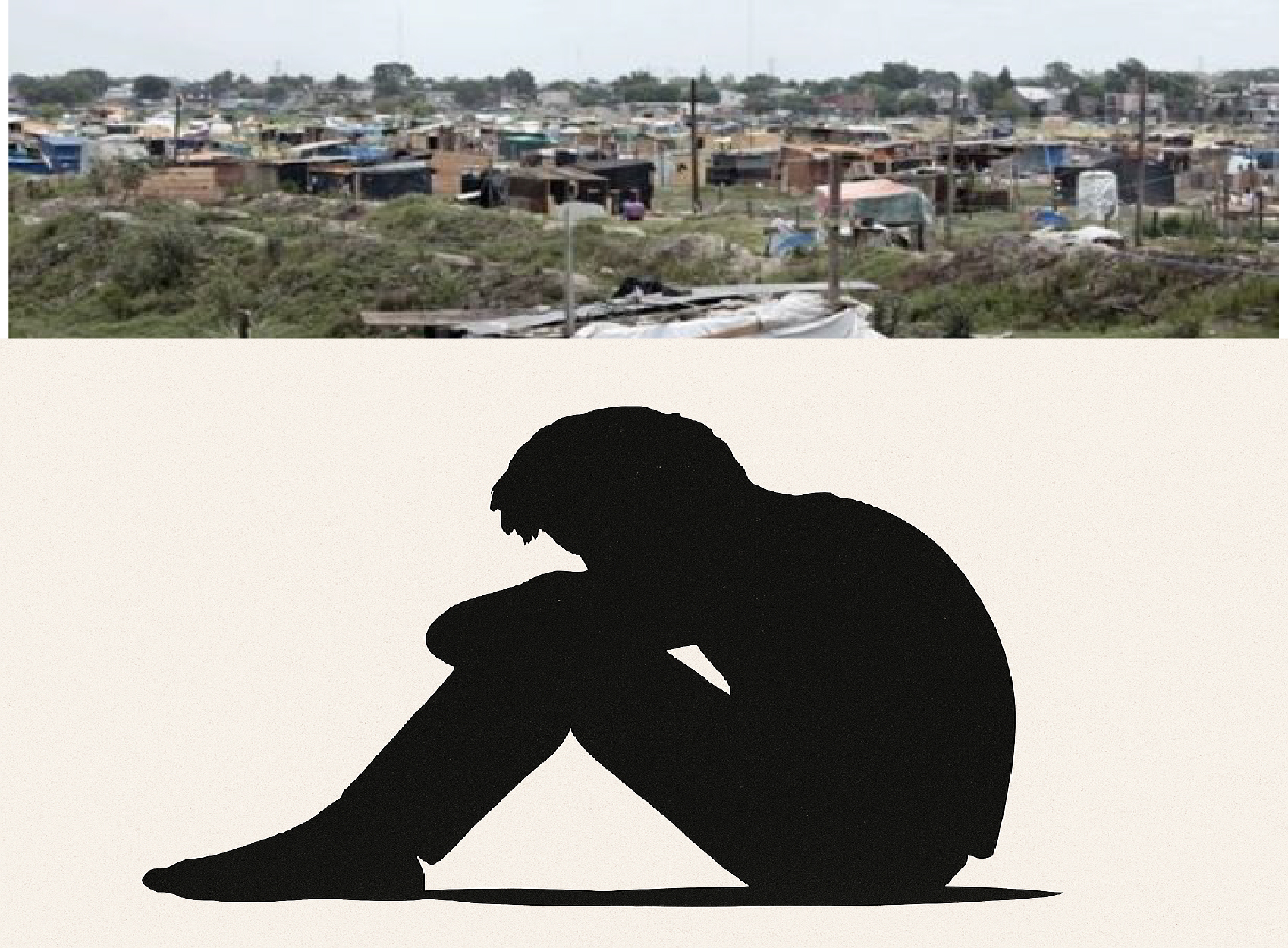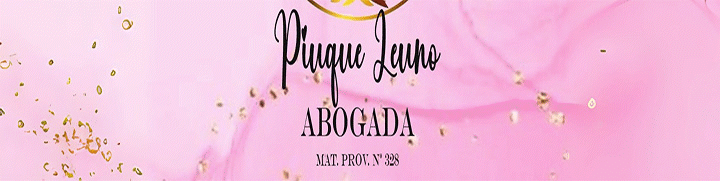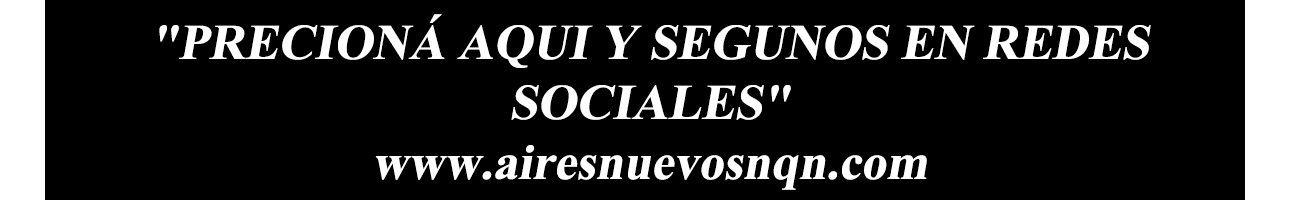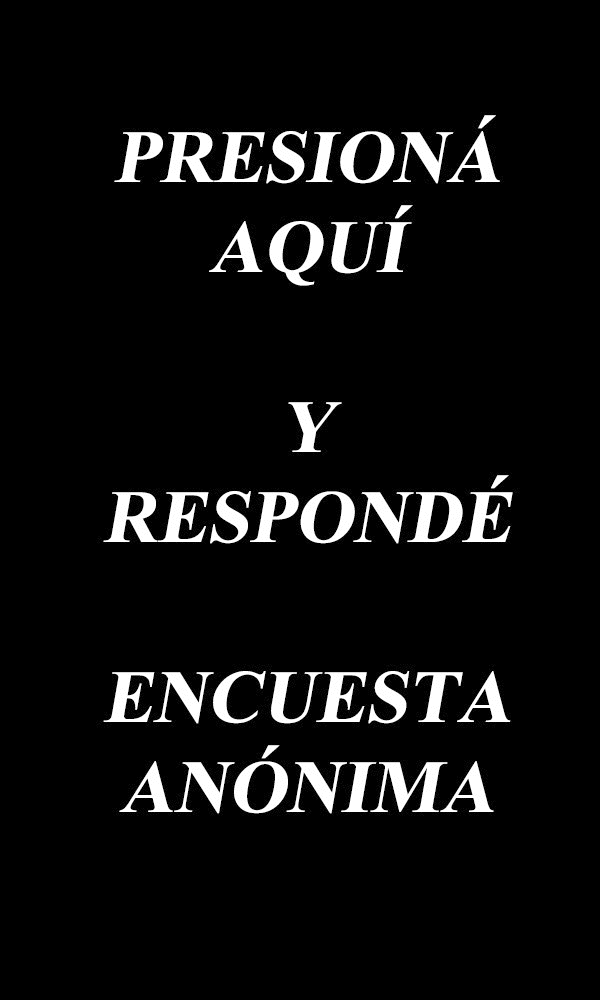Neuquén, 3 de octubre de 2025 – Romantizar la pobreza significa presentar las situaciones de carencia material, exclusión o precariedad como formas de vida deseables, virtuosas o moralmente superiores. Esta mirada idealizada transforma la privación estructural en un estilo de vida, como si se tratara de una elección individual cargada de sentido y autenticidad.
Cuando se escucha afirmar que “un niño que juega con un palo en el barro es más creativo que uno con una tablet” o que “antes la gente era más humilde y no ambicionaba tanto”, se está operando una distorsión peligrosa. Esos discursos glorifican la escasez y naturalizan el sufrimiento, despojándolo de su carácter evitable e injusto. De este modo, se invisibilizan las causas estructurales de la pobreza y se convierte al dolor social en una forma de virtud.
Esta romantización, lejos de generar empatía, cumple una función ideológica: atribuye un valor moral positivo a condiciones impuestas por un sistema desigual, que vulnera derechos esenciales como el acceso a la salud, la educación, la vivienda y una alimentación adecuada. Se exalta así la “vida simple”, la “humildad” o la “resiliencia” de los sectores populares, sin atender a que tales virtudes muchas veces nacen de la supervivencia, no de la elección.
Paulo Freire advirtió que una educación verdaderamente liberadora debe permitir a los oprimidos nombrar su realidad para transformarla, no para resignarse a ella. En cambio, esta visión idealizada tiende a despolitizar la pobreza y a reducirla a una estética del sacrificio o del “aguante”.
En ciertos discursos políticos, religiosos o culturales, se pretende justificar la pobreza como una forma de virtud. La humildad se convierte entonces en resignación, mientras que la búsqueda de una vida digna es deslegitimada como ambición o envidia. Desde allí se avanza hacia un planteo aún más problemático: el que sostiene que la justicia social es una utopía y que “no todos pueden tener lo mismo”. Así, el derecho se deforma en resignación, y la desigualdad aparece como un orden natural o merecido.
Este tipo de lógica también apela a una nostalgia que idealiza épocas pasadas. En tiempos de crisis, se suele recurrir a imágenes del “pasado mejor”: se habla de una infancia “feliz” sin tecnología o de comunidades que “compartían todo”, sin considerar que detrás de esas memorias puede haber desnutrición, hacinamiento o trabajo infantil. La pobreza se disfraza de tradición y se transforma en un símbolo identitario, encubriendo sus efectos reales.
Ese romanticismo social puede incluso ser funcional a políticas regresivas. Se justifica el ajuste y el recorte de programas sociales con frases como “la pobreza enseña valores” o “el esfuerzo forja el carácter”, diluyendo así la responsabilidad del Estado en garantizar derechos y oportunidades.
La figura de René Favaloro representa un contraste contundente frente a esta naturalización del sufrimiento. Médico, humanista y científico argentino, dedicó su vida a la salud pública, la investigación médica y la educación con compromiso ético. Inventó el bypass coronario, salvando millones de vidas, y fundó la Fundación Favaloro con el propósito de brindar atención médica de calidad a sectores vulnerables.
Antes de su trágica muerte en el año 2000, Favaloro dejó una carta pública en la que denunció el desfinanciamiento de la salud, la corrupción estatal y la indiferencia de las élites frente al sufrimiento de los más necesitados. Su suicidio fue también una denuncia ética, un gesto radical que expuso la profundidad del abandono institucional. Lejos de romantizar la pobreza, Favaloro dedicó su vida a combatirla con ciencia, solidaridad y dignidad.
“En este último tiempo he comprobado que la corrupción ha alcanzado niveles increíbles. Todo está podrido.”
— René Favaloro, 2000
Su legado recuerda que el sufrimiento social no es una virtud ni un destino, sino una injusticia que debe ser enfrentada. La verdadera dignidad radica en la posibilidad de elegir, y esa posibilidad solo existe donde hay derechos garantizados.
En la canción Los Dinosaurios, Charly García denunció la represión y las desapariciones forzadas durante la dictadura, pero su metáfora sigue vigente en democracias donde también “desaparecen” las voces críticas, los derechos conquistados y las condiciones de igualdad. Hoy, esa desaparición puede tomar la forma de ajuste, desfinanciamiento, censura o romanticismo social. En este sentido, romantizar la pobreza es otra forma de silenciamiento: desaparece la causa estructural y se impone una narrativa de aceptación resignada.
“Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer.”
— Charly García, 1983
En los escenarios actuales, algunos gobiernos elegidos democráticamente avanzan en políticas de ajuste y reducción del Estado, exaltando el sacrificio individual como solución universal. Expresiones como “el que quiere, puede” o “la pobreza es una mentalidad” refuerzan la idea de que el problema es el individuo, no las condiciones estructurales de desigualdad. Así, se culpabiliza al pobre y se legitima el desmantelamiento del Estado.
El actual gobierno de Javier Milei representa un giro hacia el individualismo extremo y la lógica del mercado. Bajo el discurso de la “libertad”, se desmantelan políticas públicas en salud, educación, ciencia y cultura, y se reemplaza el enfoque de derechos por una lógica de productividad y eficiencia. En este modelo, cada persona vale lo que genera, y la pobreza deja de ser una falla del sistema para convertirse en una supuesta falta de mérito.
Frente a este panorama, la figura de René Favaloro se alza como símbolo ético. Su vida demuestra que es posible hacer ciencia con conciencia social, medicina con solidaridad y política sin corrupción. Al igual que García, Favaloro defendió el pensamiento autónomo, la dignidad humana y la obligación de decir la verdad, aun cuando duela.
Romantizar la pobreza no es solo una trampa conceptual: es una estrategia de invisibilización del sufrimiento. En contextos donde los discursos de odio, ajuste y recorte intentan consolidarse como sentido común, se vuelve urgente recuperar las voces que denuncian, las canciones que resisten y los ejemplos que iluminan.
Porque la ética no está en callar ni en resignarse, sino en resistir lo injusto. Y porque, como escribió Eduardo Galeano:
“La pobreza no se combate con limosna, sino con justicia.”
-———————————————————————————————————————————————-
Esta nota es una columna de opinión y fue elaborada a partir de la visión personal del autor. AiresNuevosNQN se ampara en la Constitución Nacional, la Ley 26.032 y tratados internacionales que garantizan la libertad de prensa y el derecho a informar sobre asuntos de interés público.